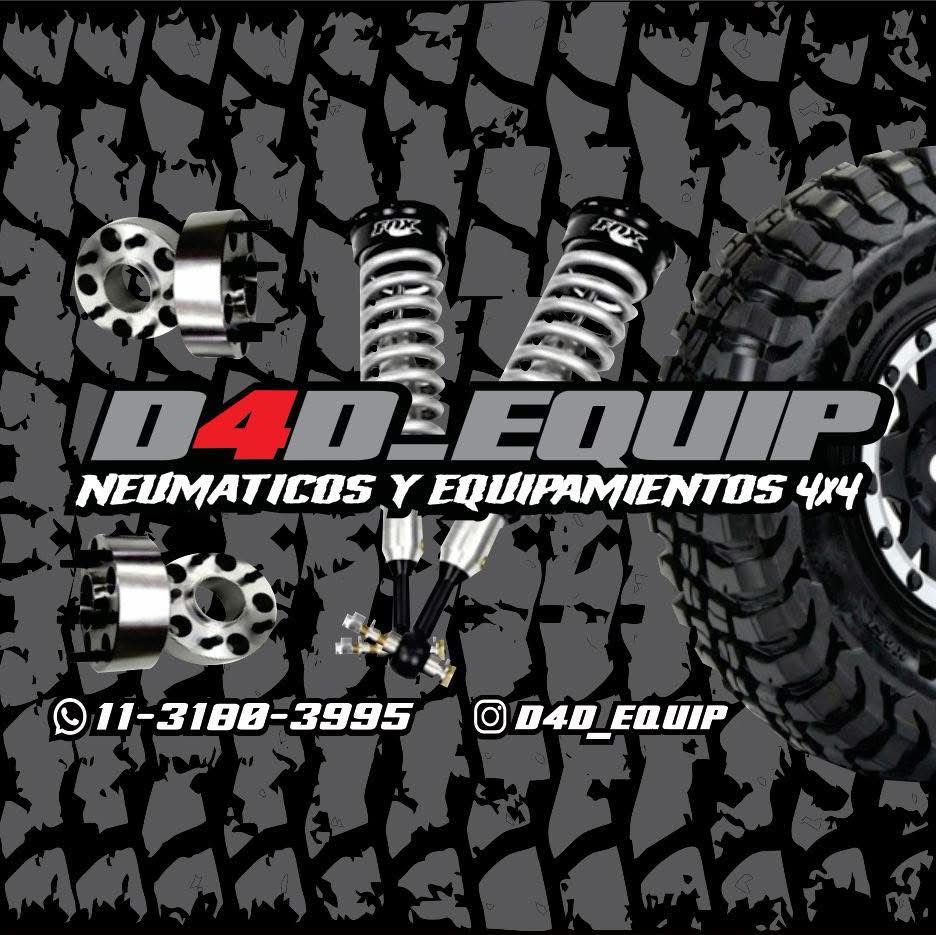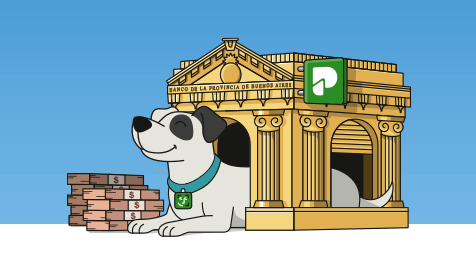Por Daniel Aversa*
Un pasado que es ‘Presente continuo’
Nunca voy a olvidar la mezcla de calor, sirenas y gritos del 19 y 20 de diciembre de 2001, las paredes parecían absorber el cansancio generalizado, se sentía que algo estaba por pasar. Había semanas en las que los teléfonos no paraban de sonar: compañeros suspendidos, comercios cerrando, despidos encadenados como si fueran una desgracia inevitable.
Pero aquel día la angustia se volvió ruido. Las calles empezaron a llenarse sin que nadie diera la orden. Nunca hizo falta. Recuerdo ver a familias enteras bajando a la vereda, algunas con cacerolas, otras con las llaves de su casa en la mano como si fueran armas simbólicas. Cada golpe metálico era un recordatorio de que algo se había quebrado.
Me encontré con mis compañeros frente a la sede del sindicato. A veces el silencio es la única forma de procesar un país que estalla. De ahí empezamos a caminar. En cada cuadra se sumaba alguien más. Jubiladas con los remedios en la cartera, jóvenes que no conocían otra cosa que la precariedad, trabajadores con el guardapolvo todavía puesto. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero todos sabíamos que no podíamos seguir como estábamos.
De ese día lo que más me marcó fue la sensación de desamparo mezclada con la de potencia colectiva. Desamparo porque el corralito había dejado a miles sin ahorros, sin horizonte, sin piso. Potencia porque, aun en el caos, las y los laburantes demostramos una capacidad de organización que ninguna crisis puede borrar. Alguien armó una olla popular de la nada; otro repartió agua; una señora mayor nos pidió, con voz firme, que no nos fuéramos de la calle.
Y ahí entendí que el “que se vayan todos” no era bronca suelta: era una verdad cruda dicha desde abajo. Era el grito de un país cansado de ser gobernado desde escritorios lejanos.
Veintitantos años después, vuelvo a escuchar ciertos ruidos que no quisiera reconocer. Las asambleas que hacemos hoy tienen un tono penosamente familiar. Aparecen las mismas preguntas: “¿Cómo se llega a fin de mes?”, “¿Qué va a pasar con el laburo?”, “¿Quién piensa en nosotros?”. Son preguntas que escuché mil veces en 2001, y que pensé que no volverían a sonar con esa intensidad.
La economía vuelve a tensionarse como un alambre estirado más allá del límite. Los salarios corren detrás de los precios, la precarización se mete como humedad en cada sector, y la desigualdad se agranda sin pedir permiso. Políticamente, otra vez crece la desconfianza. La gente mira a sus representantes y parece preguntarse si realmente estamos en la misma vereda.
Hay también un intento, cada tanto sutil y cada tanto brutal, de convertir el conflicto social en un problema de “orden”. Como si el hambre necesitara patrulleros y no trabajo digno. Como si la protesta fuera un estorbo y no un termómetro.
Cuando camino por los mismos barrios donde milité en 2001 veo algo que no estaba entonces: memoria. La gente recuerda. Los sindicatos recordamos. Los movimientos sociales aprendieron a hacerse fuertes donde antes solo sobrevivían. Y el movimiento feminista, que hoy atraviesa todo, enseña nuevas formas de cuidarnos y organizarnos.
No todo está perdido. Pero sí está en juego.
A veces pienso que el 2001 no terminó de pasar del todo; que quedó latiendo bajo la superficie, esperando que aprendamos su lección. Y la lección es clara: cuando un modelo económico expulsa, cuando la política se encierra, cuando la dignidad se vuelve un lujo, la sociedad responde. Y responde con la fuerza de quienes no tienen nada más que perder.
Hoy no estamos en aquel límite, pero tampoco estamos tan lejos como quisiéramos. Lo sabemos quienes caminamos las calles y escuchamos en cada asamblea esas voces que no salen en los diarios, pero que dicen más que cualquier editorial.
No escribo esto para sembrar miedo. Lo escribo porque sé —porque vivimos— que un país no se sostiene con discursos grandilocuentes ni con ajustes que siempre caen sobre los mismos hombros. Un país se sostiene con trabajo, con justicia social y con una política que mire a los ojos y escuche.
Si hay algo que aprendimos en el 2001 es que la dignidad no se negocia. Y que cuando el pueblo argentino se cansa, habla. Y cuando habla, cambia la historia.
Ese es el mensaje que no deberíamos olvidar. Hoy, más que nunca.
Que el 2026 nos encuentre en la lucha por la dignidad de las y los trabajadores, por nuestros jubilados, por tantos pibes que merecen un futuro mejor y por toda las luchas que nos antecedieron, que no fueron en vano, que hacen que hoy tengamos tanto en juego para defender.
*Secretario General de SUMA